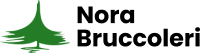a los mayas quichés de Guatemala
masacrados en 1982
por reclamar sus milpas (tierras).
El libro del principio de los mayas,
fermentado en la tinaja de un clima
atizado por la creación,
fue “Corazón del Cielo”.
En él se escuchaba respirar a las milpas,
al desprecio de las hachas
por el ultraje de las selvas
y al diluvio de tambores y flautas
que estremecían al entendimiento
con sus sentencias espulgadoras del ocio.
Había que “pintar, entallar,
labrar piedras preciosas y trabajar la plata”.
Había que cautivar con un calendario
a la majestad del futuro.
En los montes y llanos,
en los arroyos y barrancos del Popol Vuh
eran los demonios jorobados de la antigüedad,
los que desmadejaban a doncellas y mensajeros
con los recados del infierno,
los que hervían
en las presunciones indefensas de la gente,
gente con sones de cacao, caña y madera.
Pero jamás las páginas del maíz y la obsidiana
fueron avergonzadas
por el mandato de la desaparición.
En el señorío de los quichés,
cuando collares, flechas y guacamayos
fortificaban las aguas y el oriente,
no se supo de torturas
que chamuscaran a las mazorcas de la vida,
ni de multitudes enterradas
en las barrigas comunes de los bosques.
Los huracanes, las víboras,
las contiendas que vencían
propiciaban el retoño,
no castigaron a la valentía de los descendientes
de aquellos flauteros y cantores,
que bordan con costumbres de arco iris,
se asemejan a jaguares
y en la esquina de algún tomatal
adivinan pareceres del aire
en sus irrepetibles lienzos.
Nunca en el entonces imperio de los granos,
de las telas con señales desde un cantil
se denigró, se desquició
a los nervios de las siembras,
ni siquiera a las maliciosas sequías o inundaciones;
cerbatanas y escudos dominaban los sustentos
de calabazas, estrellas y panales.
Hasta que el infortunio
descuartizó a la palabra luciérnaga
en el vientre del mismo pueblo,
que sólo invocaba sus razones de águila y copal
y por ello en la tierra de sus labranzas,
de sus pinturas y embriagueces,
los extraños adoradores de un trono ensoberbecido
por la crueldad, la servidumbre y la desgracia,
los nuevos asesinos de los mayas,
los arrojaron al precipicio harapiento,
donde las calaveras chillan
su desesperado dolor
por tantos y tantos huesos malogrados
en una sepultura comunal.
Una y otra vez la verdad originaria
fue mordida, molida, quemada y ocultada
por los ardides de la mezquindad;
pero no olvidar que las barbas de la lluvia
obran rebelándose,
así los guerreros desperezan el arco
y se ofrendan diestros al horcón de la equidad.
Los visajes de la muerte
han sido exhumados
y ello derribó la ruina y la conspiración
del silencio inmóvil
que enloda las lágrimas en el recuerdo.
El humo de hierbas protectoras
ha velado al último holocausto guatemalteco.
El árbol gigantesco estrecha a los hombros
que cargan pequeños ataúdes
y ayuna en el desamparo
el tribunal de la historia.