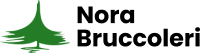Poema publicado en el libro “¡Pena de muerte?”
junto otros 49 escritores y escritoras argentinas, 1992,
Ediciones La Sopaipilla.
Qué pena la vida
si el filo de la muerte graniza con sus voceros
al ramo de nomeolvides
que ilumina la historia de todo recién nacido,
burlando así el hacha del hombre que la clavó en la tierra
y dio su memoria, su sangre al mundo
con la ancestral esperanza de vivir,
sí de vivir.
Qué pena la vida
si los actores de las sentencias
derraman la leche sana
de aquellos lugares, de aquellas miradas
que entendieron siempre el beber en compañía
el crecer sucio del juego.
Sí qué pena la vida
si al libro verde, al que vuela
en las crines de ciertos pensamientos
le arrancan las hojas y así asesinan perfumes,
que se fueron arbolando en labores
en encuentros tempraneros.
Hacer el pan es un gesto de muchos
aunque sólo dos manos
enharinen el acto vegetal de los humanos.
Que pena la mesa servida
si la da vuelta la amenaza
del viento crudo de aquellos hombres,
que nunca sabrán leer el nombre que teje la araña
y sintoniza con el universo,
el que sólo es develado
a quienes urden sus días
con las madejas de la paciencia
y el color generoso que abriga
en el cotidiano telar del trabajo,
a quienes nunca acordaron con la locura
ni hicieron la pregunta mortal
los que no estuvieron complicados
con el tiro en el vientre de la mujer encinta.
Qué pena la vida
si el rito del agua, del agua que corre,
riega y calma,
del agua que lleva las voces de los enamorados
y da vuelta el molino de sus cuerpos
escribiendo en el aire
la caricia que sólo se moja de luna.
Qué pena el agua de los enamorados
si la vida se queda quieta
si el abrazo de algún aljibe
se seca, se calla
ante el agravio cardinal,
no puede morir el momento único,
es la vida misma quien decide ser muerte.